Por Martín Prieto
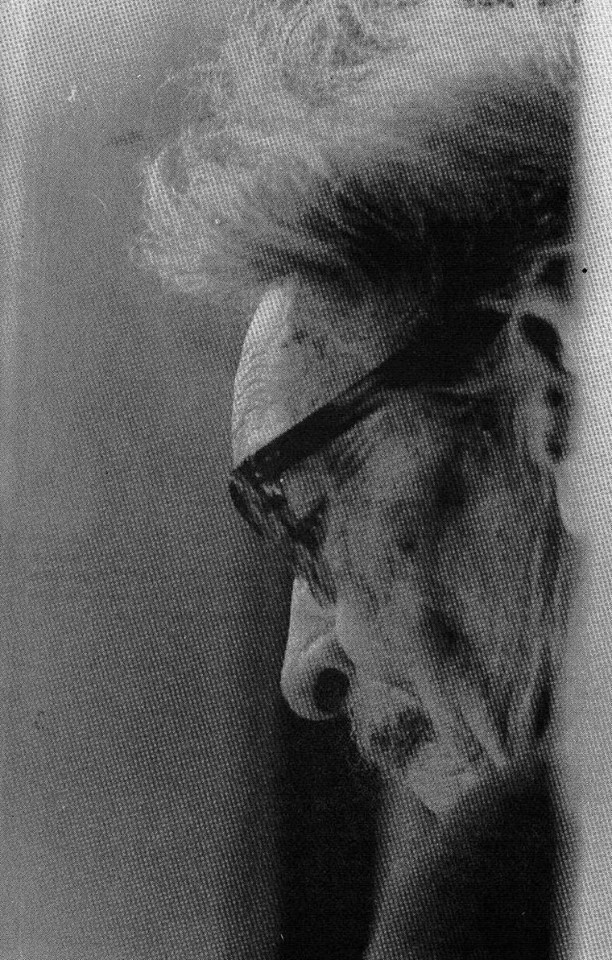 Mastronardi no fue sólo el referente de una generación fallida sino también el notorio impulsor de la obra de Juan L. Ortiz, que, ésta sí, va a provocar un cambio duradero en la historia de la poesía argentina.
Mastronardi no fue sólo el referente de una generación fallida sino también el notorio impulsor de la obra de Juan L. Ortiz, que, ésta sí, va a provocar un cambio duradero en la historia de la poesía argentina.
Fue en Gualeguay donde se conocieron los dos escritores. En Memorias de un provinciano, Mastronardi recuerda las tertulias que realizaban, hacia el final de la tarde, a la puerta de la casa de Ortiz, sobre la vereda de ladrillos desparejos, donde acostumbraban a leer o comentar libros que Mastronardi había llevado de Buenos Aires o que el azar ponía en sus manos. Era a fines de la década del diez, cuando los amigos leían y comentaban en Gualeguay a los escritores franceses que habían surgido después del armisticio de 1918, mientras veían pasar “ensimismados jinetes y carros como desvanecidos en el polvo que levantaban”.1
Recluido Ortiz en la provincia —primero en Puerto Ruiz, donde nació en 1896, luego en Gualeguay, y finalmente en Paraná, donde murió en 1978—, fue Mastronardi quien impulsó la publicación de su primer libro, El agua y la noche, de 1933, cuando Ortiz a tenía 37 años, y quien, desde una primera nota periodística publicada ese mismo año titulada “Juan Ortiz y su poesía”, se encargó de difundir la obra de su comprovinciano. Pero Mastronardi no fue sólo el primer promotor de Ortiz; fue también quien desde su primer libro de poemas le mostró a Ortiz que ante la gran pregunta implícita de la época (¿cómo escribir poesía después del Modernismo?) había una respuesta alternativa a la de las vanguardias. Claudia Rosa, otra de las importantes lectoras de Mastronardi, destaca que para esos años, el autor de Conocimiento de la noche “estaba trabajando sobre los metros matemáticos y buscando la lógica musical, por fuera de toda esencialidad conceptual”.2 Esto quiere decir que aun después de las vanguardias, está investigando un modo de religarse con el Modernismo, despojándolo de toda su parafernalia lexical. La búsqueda, por cierto, remite a la de los postmodernistas más refinados, elocuentemente a la de Banchs y tal vez por eso mismo, como señala Ricardo H. Herrera, Mastronardi toca todavía “una asordinada nota modernista”.3
Ortiz, en cambio, que lacónicamente decía que “Lo de Lugones era oro, pero oro muy pesado”, dobla la apuesta: retoma la célebre proclama de Paul Verlaine: “la musique avant toute chose” (la música ante todo), que el Modernismo, de la mano de Rubén Darío, había traducido como la “harmonía verbal”, pero lo hace sin utilizar los metros y formas regulares, que quedan confinados, como meras ejercitaciones, en sus cuadernos borradores, publicados póstumamente.
En “Gualeguay”, el poema principal de La brisa profunda, en cambio, muchos versos miden más de veinte o de treinta sílabas y se vuelven, entonces, inconmensurables en términos de la métrica clásica. Hay que pensar, para calibrar el asunto, que en la versificación española, el verso regular más largo es el de dieciocho sílabas —que casi nunca se presenta en una sola línea, sino dividido en un verso de once y otro de siete, o en dos de nueve— y que Pedro Henríquez Ureña califica a los de quince y dieciséis sílabas como “larguísimos”.4 Al no haber entre los largos de Ortiz, además, ningún isomorfismo que permita armar algún tipo de sistema regular, se vuelve complicado pensar a esta poesía en términos de musicalidad y “harmonía”. Y sin embargo, pese a esa elección radical, la música pasa, en la obra de Ortiz, definitivamente a primer plano. ¿De qué recursos se vale el poeta, ya que no de los de la tradición, para desarrollar eso que D. G. Helder señaló como su “naturaleza musical”?5 En primer lugar, de la sintaxis. La frase de Ortiz es, como dice D. G. Helder, “larga, intrincada, suspensiva” y, como el mismo Ortiz señaló en una conferencia, contrapone a la forma “un poco dura o individualista” del monólogo, “la gracia flexible de la auténtica conversación” que da “una suerte de melodía viva de sugerencias en que ni la voz, ni la palabra, ni la frase, se cierran, porque no cabe una expresión neta, concluida, de nada”.6
En segundo lugar, se vale de la elección léxica. Diminutivos con desinencia en illa o illo (“lucerillos”, “amapolillas”), superlativos (“tiernísimo”, “tenuísimo”), adverbios terminados en mente, algunos de ellos comunes, pero muchos compuestos por el autor, como “lunarmente” o “yaguaretescamente”, verbos conjugados en segunda persona del plural (“habláis”, “haríais”), palabras tomadas en préstamo del francés (“féerie”, “réverie”) y otras en desuso o localistas (“sequizo”, “efugio”), además de composiciones de palabras, ahora según la suma de prefijo más radical, como “ultrazularse”, “extralinda” o “ultraíslas”. Esto da como resultado un promedio muy alto de palabras de tres o más sílabas que tienen, en el sistema de Ortiz, mayor posibilidad eufónica que las monosilábicas o las bisilábicas y le permite al autor, además, utilizar palabras —-y sonidos— si no extravagantes, por lo menos no habituales en la lengua informativa, y aun en la lengua poética cristalizada para esos mismos años, tanto del repertorio modernista y postmodernista como del vanguardista y posvanguardista. Finalmente, se vale de un recurso extraordinario para hacer sonar la lengua a su antojo, conforme a sus necesidades expresivas: los signos de puntuación. Theodor W. Adorno, en un artículo del año 1956, había destacado que “en ninguno de sus elementos es el lenguaje tan musical como en los signos de puntuación”.7 Y en la poesía argentina es sin duda en la obra de Ortiz donde esa máxima adquiere espesor: comas, utilizadas a veces en intervalos cortísimos, detrás de cada palabra, poniendo en peligro la sintaxis —siempre, sin embargo, correcta— a favor de la musicalidad, puntos y comas, puntos seguidos, comillas, utilizados todos con una frecuencia alta para el promedio de la poesía argentina, y altísima en un contexto signado por, otra vez, En la masmédula, de Girondo, que contiene un solo signo de puntuación en sus más de novecientos versos: el punto final del poema “A mí”, o “Argentino hasta la muerte”, de César Fernández Moreno, de 1954, un largo poema que prescinde también, programáticamente, de los signos de puntuación, en ambos casos, como una respuesta opositiva al Modernismo y a su emblema musical. Ortiz no sólo los usa, provocadoramente en exceso, sino que dos de ellos adquieren valor de marca de estilo: los puntos suspensivos y los signos de interrogación. En cuanto a los primeros, usados no sólo al final de verso, sino también al principio, a veces como un correlato de sus expresiones no asertivas ni terminantes, otras, directamente, como una prolongación de “la resonancia del sintagma terminado”, según precisan Héctor A. Piccoli y Roberto Retamoso.8 Es decir, como un valor puramente musical. En cuanto a los signos de interrogación, Ortiz utiliza habitualmente sólo el de cierre, al final de frases larguísimas, donde, entonces, funciona tanto por su valor interrogativo como, directamente, como señala D. G. Helder, por su “injerencia en la tonalidad” del verso. Para Piccoli y Retamoso, “la elisión del signo de apertura de la interrogación unida a la falta de inversión verbal, hace que generalmente el comienzo de la secuencia interrogativa resulte imperceptible”. De este modo, y debido a la misma extensión de la frase y al espaciamiento entre su comienzo y su final, muchas veces resulta imposible percibir el signo de interrogación de cierre al comenzar la lectura y recién con la aparición del signo, el lector comprenderá “que ha leído una pregunta creyendo haber leído una aseveración”. En estos casos, siguiendo el razonamiento de Piccoli y Retamoso, “la lectura de la pregunta consiste en un movimiento doble: un primer momento, progresivo, que sigue la linealidad de la secuencia en que se lee aparentemente un enunciado aseverativo; un segundo momento, retroactivo, en que la aparición del signo resignifica lo leído” volviéndolo una interrogación. Ese doble movimiento provoca “una borradura de límites entre la aseveración y la interrogación, puesto que ambas formas se transforman a partir de su influencia mutua, suavizándose la interrogación con la meditada serenidad de lo meramente enunciado y adquiriendo la enunciación toda un cierto tono interrogativo acorde con el dia- logismo que funda el discurso poético”.
Pero “Gualeguay”, que tiene casi 600 versos, es, también, el poema que recoge varias de las preocupaciones centrales de la poética de Ortiz desarrolladas en sus siete libros anteriores, y que las proyecta, no sólo hacia el futuro de su propia obra —esos poemas excepcionales, como “Las colinas”, de El alma y las colinas, o “El Gualeguay”, que conforman, además, los tres, según Sergio Delgado, una suerte de ars poética orticiana9—, sino al de la literatura argentina, como puede verse en obras tan diferentes como las de Francisco Urondo, Juan José Saer, Arnaldo Calveyra, y la de los poetas neobarrocos y objetivistas de la década del ochenta.
Entre aquéllas, hay que destacar, por la originalidad de sus soluciónesela relación que se manifiesta en su obra entre poesía, política y paisaje, que para él confluyen a partir de la caracterización de lo que llama “la elegía combatiente”. Ortiz mantiene, según la descripción de Friedrich von Schiller, una relación con la naturaleza “sentimental”, a partir de la conciencia de la pérdida de la “felicidad y perfección”.11 Ese “doble y desigual anhelo de naturaleza” da a su poesía un tono predominantemente elegiaco. Tan contemplativo como político, encuentra que la religación del hombre con la naturaleza —y la obtención, a su través, de la armonía— no es algo que haya sucedido en una atópica Edad de Oro, sino algo que sucederá en el futuro y en la Tierra. En un ensayo titulado “El paisaje en los últimos poetas entrerrianos”, señala que toda la poesía del interior “tiene algo que ver con la elegía, en Entre Ríos y en todas las provincias del mundo”. Pero si el paisaje está, como dice Ortiz, “manchado de injusticia”, la elegía, desgarrada o serena, deberá ser “una elegía combatiente” que contribuya, a través de la acción política, a la desaparición de la pobreza, la guerra, el desamparo de los desposeídos, que será, finalmente, la que devolverá al hombre la armonía perdida. Esta suerte de prescripción conceptual de la poesía de Ortiz tiene su correlato formal, descripto por María Teresa Gramuglio como una bipartición entre un momento de dicha, un estado de plenitud, de gracia y de armonía, generalmente ligado a la contemplación de la naturaleza, y la irrupción, a menudo encabezada por el adverbio “pero”, de algo —el escándalo de la pobreza, la crueldad de la injusticia, el horror de la guerra, el desamparo de las criaturas— que hiere esa armonía. En un tercer movimiento, esa tensión convoca una visión que se modula en los tonos de la profecía o del anhelo: “la utopía de un futuro radiante donde quedarán superadas todas las divisiones y la dicha podrá ser compartida por todos los hombres”.11
Porque, como escribe Ortiz en “Gualeguay”, “la comunión la comunión iba a ser real bajo las especies también reales”, y el destino “no iba a estar frente sino entre los dedos de todos, como una cera tibia...”.
“Gualeguay” también anuncia la disolución de las entonces todavía rígidas fronteras entre la poesía y la prosa. Se trata de un poema cuyo pretexto es el 170° aniversario de la fundación de la ciudad y es, en realidad, una extensa autobiografía familiar (la casa, la mujer, el hijo), literaria (las lecturas, los compañeros) y política (la local, la internacional, la Revolución). Narración, autobiografía y celebración, resueltas líricamente, ubican el poema más allá de la poesía narrativa, en la que el elemento poético se reduce muchas veces al corte de verso y a cierta compacidad, y de las narraciones de poetas, donde el tratamiento poético del lenguaje funciona como una suerte de freno que impide el fluir de la narración.
Muchos años más tarde, en 1993, Juan José Saer, en una entrevista, señalará que “en la poesía el procedimiento esencial es la condensación y en la prosa, el de distribución. Mi objetivo es obtener en la poesía el más alto grado de distribución y en la prosa el más alto grado de condensación”.12
Los orígenes de esa proposición, que aun en los años noventa resultaba chocante y singular, se encuentran en el poema “Gualeguay”, una de cuyas singularidades consiste en resolver poéticamente una estructura narrativa, como lo es la de la autobiografía, que siempre supone la modificación del personaje principal o, como dice Jean Starobinski, “la transformación interior del individuo —y el carácter ejemplar de dicha transformación—”.14 Esa modificación o transformación es, justamente, la materia narrativa de toda autobiografía. En “Gualeguay”, como en otros de los largos poemas de Ortiz, el autor “condensa” y “distruibuye” de modo tal que obtiene un producto que no puede ser clasificado según las normas de la poesía ni de la narración. Pero es cierto que estos poemas distributivos de Ortiz forman parte de una obra más amplia en la que el tono predominante es el lírico sin atributos, y en la que es posible, incluso, distinguir, leyendo sus publicaciones periodísticas, la ralentada y a veces ineficaz prosa del poeta. Saer, en cambio, condensa y distribuye de un modo, como él mismo señala, más programático y, también, más efectivo, fundiendo de manera indiscernible los procedimientos de la poesía y los de la narración. Si se siguiera el provocador esquema de Ezra Pound, para quien la literatura está escrita, en primer lugar, por los inventores, que son aquellos que “descubrieron un nuevo proceso” y, en segundo lugar, por los maestros, que son aquellos que usan esos procesos “igual o mejor que sus inventores”,13 y se lo llevara a la literatura argentina de la segunda mitad del siglo XX, sería posible ver en Ortiz al inventor de un procedimiento en el que Saer descolló como maestro, si no fuera porque Saer fundió el modelo orticiano con el de la ficción antirrealista y crítica de Borges, volviendo a su obra irreductible a la suma de ambos antecedentes.
Notas.
-
Mastronardi, Carlos, Memorias de un provinciano, Buenos Aires, Ediciones (luí luíales Argentinas, 1967.
-
Rosa, Claudia, “Un interlocutor privilegiado”, Clarín, Buenos Aires, 15 de febrero de 2003.
-
Herrera, Ricardo H., op. cit.
-
Henríquez Ureña, Pedro, Estudios de versificación española, Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires, 1961.
-
Helder, D. G., “Juan L. Ortiz: un léxico, un sistema, una clave”, en Ortiz, Juan L., Obra completa, Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral, 1996.
-
Ortiz, Juan L., “En la Peña de Vértice”, en op. cit.
-
Adorno, Theodor W., Notas de literatura, Barcelona, Ariel, 1962.
-
Piccoli, Héctor A., y Retamoso, Roberto, “Juan L. Ortiz”, en Zanetti, Susana (dir.), Capítulo. Historia de la literatura argentina,, Buenos Aires, CEAL, 1980-1986.
-
Delgado, Sergio, “Notas”, en Ortiz, Juan L., op. cit.
-
Schiller, Friedrich von, Poesía ingenua y poesía sentimental, Buenos Aires, Nova, 1963.
-
Gramuglio, María Teresa, “Las prosas del poeta”, en Ortiz, Juan L., op. cit.
-
En Saavedra, Guillermo, La curiosidad impertinente. Entrevistas con narradores argentinos, Rosario, Beatriz Viterbo, 1993.
-
Starobinski, Jean, La relación crítica (psicoanálisis y literatura), Madrid, Taurus, 1974.
-
Pound, Ezra, El ABC de la lectura, Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 1977
Tomado de: Cap. 13 de Breve Historia De La Literatura Argentina. Buenos Aires, Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara. 2011.
 Autores de Concordia
Autores de Concordia