El claroscuro de la ternura, por Anaclara Pugliese
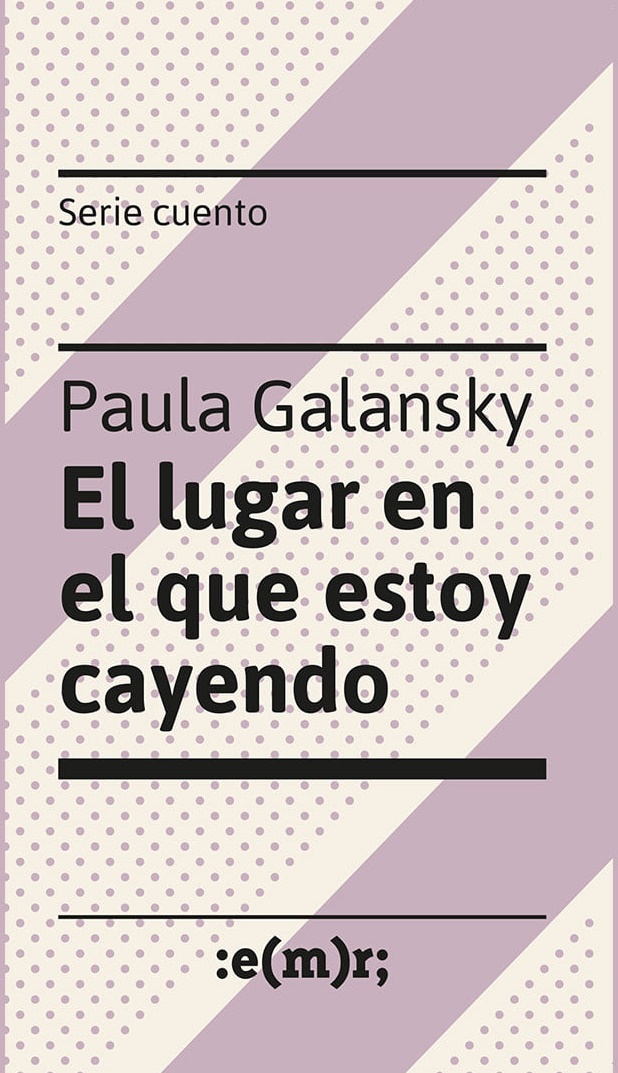
El claroscuro de la ternura, por Anaclara Pugliese.
Reseña de El lugar en el que estoy cayendo de Paula Galansky (EMR, 2022). 92 páginas.
Si la ternura fuera movimiento, sería caricia. Mis primas me habían dicho que si acariciaba demasiado a un gato –digamos cien veces seguidas– el gato podía morir. Yo no me lo creía tanto, pero por las dudas acariciaba a Chatrán y contaba: una… dos… tres…
La única manera de que se quedara conmigo, de que no se fuera a abrir puertas de un salto, a tomar el agua del inodoro o a explorar los lugares más altos de la casa, era no asustarlo ni ser brusca en los movimientos. Así, cada frase de El lugar en el que estoy cayendo de Paula Galansky cae tibia, corta y ondulante. Una atrás de otra. Cualquier sobresalto, exabrupto, cualquier rigidez de la mano puede espantar al gato. Su escritura parece insertarse en el lenguaje en puntas de pie. Como si alguien pudiera despertarse. Tal como sabe que debe actuar Sofía, la protagonista de Inventario, mientras todos duermen:
“Se levanta de la cama y asume que, a condición de no hacer ruido, es libre de hacer lo que quiera. No hacer ruido implica no correr, no dejar abierta ninguna puerta o ventana que pueda cerrarse de golpe, no gritar ni usar juguetes ruidosos. Así que Sofía deambula” (Danke, 2020).
La escritura de Paula avanza con cuidado, como Sofía mientras deambula por la casa: nada debe caerse o cerrarse de golpe, no se puede gritar ni tampoco jugar estruendosamente. Al igual que en su primera plaqueta, Dos noches –editada por Menta en 2019– todos los relatos de El lugar en el que estoy cayendo (EMR, 2022) tienen su corazón en la noche: sus protagonistas permanecen despiertos o deambulando mientras el mundo duerme o se dispone a hacerlo. En el primero, “Imagine que esto es un corazón”, una mujer deja a su marido durmiendo en el sanatorio en el que van a operarlo al día siguiente y sale con el enfermero en busca de una cerveza por un pueblo que está completamente vacío de madrugada. En “Puntos cardinales” un chico de diez años aprovechando que sus padres duermen sube a la terraza a escondidas para vencer sus miedos y buscar puntos de referencia en las estrellas. En “El destino de los peces”, Manuel y Lucía se encuentran una noche en una playa de piedras negras para averiguar qué sobrevivió de lo que alguna vez fue entre ellos. Ana, en “Neptuno”, después del llamado por teléfono de Colman, un vecino de su antiguo barrio, sale de tardecita hasta la noche a buscar a su perro perdido cinco años atrás. Quieta en su cama mientras su actual pareja duerme, en “Diez inviernos” una chica repasa mentalmente un pasado adolescente en el que Mick era su novio hasta que un accidente en moto los separa o, mejor dicho, los une para siempre. Finalmente, en el cuento que le da nombre al libro, no hay día ni noche, no hay puntas de pie: es un meteorito –como si refiriera metonímicamente al cielo nocturno en su totalidad– el que cae a la tierra y narra él mismo, en primera persona, su recorrido y la manera en que su presencia lo transforma todo.
En la presentación del libro le preguntaron a Paula cuál era el hilo invisible que unía los relatos. Ella dijo que cuando los escribía quería expresar algo del orden de la ternura. Antes de dormir, varias noches me quedé en la cama pensando en eso, como un personaje más de sus cuentos. La ternura… la ternura… Me acordé de un libro de ensayos de Anne Dufourmantelle sobre la dulzura. Lo leí y anoté ideas que me iluminaron el tono y el universo de El lugar en el que estoy cayendo. Para escribirlas, reduje las frases de Dufourmantelle a su mínima expresión, como oráculos, y subrayé algunas palabras para usar de claves de lectura:
⁎ La dulzura es un enigma en su simplicidad.
⁎ La dulzura es una calma.
⁎ La dulzura no es debilidad.
⁎ Es una relación con el tiempo que encuentra en el presente la sensación de un futuro y un pasado reconciliados, es decir, de un tiempo no dividido.
⁎ Incluye una relación de familiaridad con el mundo animal, mineral, vegetal, estelar.
⁎ La penumbra es su tierra natal.
⁎ Si la dulzura fuera un gesto, sería caricia.
¿Qué es entonces la ternura o de qué formas aparece en el libro? La ternura, observo, es prima del cuidado. El cuidado está presente en los relatos de muchas maneras. En el primero de los cuentos, los protagonistas son la mujer y el enfermero, ambos cuidadores. La mujer se aleja por un rato del enfermo para tomarse un descanso después de varios días a su lado. En el segundo, el cuidador es el padre del niño, quien sube a la terraza para rescatarlo de los peligros de la noche: el hombre va a morir esa misma madrugada en su cama, mientras duerma, y se va a convertir para el chico, de alguna manera, en su ángel guardián. En “El destino de los peces”, Manuel y Lucía se unen por un momento al rescate de un mínimo cardumen que quedó abandonado en un balde. En el cuarto, Ana, por un descuido, pierde a su perro y lo busca incansablemente, sintiendo culpa, miedo por su destino, vergüenza. En “Diez inviernos” una chica se lamenta en su cama, piensa en cómo pudo haber cuidado a su novio para evitar el accidente.
El cuidado, así, a veces une a los personajes, como en “El destino de los peces” o en “Imagine que esto es un corazón”; incluso los une más allá de la muerte como en “Puntos cardinales”. Otras veces genera culpa en los personajes por sus errores u omisiones, como en “Neptuno” o en “Diez inviernos”. Sin embargo, aunque implique un reconocimiento de la vulnerabilidad del otro, en estos cuentos el cuidado trae aparejado siempre, como contracara, el reconocimiento de la propia vulnerabilidad.
Igualmente, hay algo en la ternura que tiene que ver con el tiempo, con la lentitud, con un no aceleramiento. La dulzura es una calma. En principio, esa lentitud es la forma en la que nos hacen respirar los cuentos mientras los leemos, por la sintaxis, por las frases de corto aliento. Pero además hay un modo de narrar el presente que incluye en él la larga cola del pasado y el avistaje a lo lejos del futuro: como dice Dufourmantelle, un tiempo no dividido. La narradora, al igual que en Inventario, da saltitos hacia adelante y hacia atrás y vuelve, pero la sensación no es que se esté adelantando a los hechos, o anticipándolos para tensar el relato, ni tampoco buscando las claves del presente en hechos previos, sino que en el presente que narra hay una identidad con el pasado y con el futuro: como si el tiempo no fuera una flecha sino una esfera. Como la Tierra con sus capas geológicas. O como si todo estuviese sucediendo al mismo tiempo, pero en diferentes dimensiones. Me acuerdo de un fragmento de Inventario en donde tuve esa sensación de sincronicidad entre pasado, presente y futuro por primera vez, cuando la relación de Sofía, su protagonista, con el marinero estaba a punto de empezar:
“Cuando Sofía salga a la vereda y se encuentren de verdad solos, bajo la capa infinita de posibilidades que la oscuridad ofrece, esa felicidad saldrá disparada de él como una flecha, de corazón a corazón. Será el comienzo y como tal, en él ya estarán vivos el primer beso, las charlas infinitas, el sexo como si el mundo fuera a terminarse, la mudanza, los planes. Pero todavía no. Todavía está afuera solo, respira el aire frío y metálico de la noche casi a campo abierto, escucha con atención los cientos de sonidos nuevos, deja que su buen humor crezca como un yuyo o un hongo con la humedad”.
En “El destino de los peces”, por ejemplo, los protagonistas están insertos en un pasado que no es personal, que los excede:
“Afuera, los eucaliptos que rodean la playa son altos, el viento pasa a través de ellos y hace un sonido extrañamente humano. Hay algo en ese lugar que lleva a pensar en un pasado antiguo, en la sencillez primitiva del mundo”.
Esa sencillez primitiva del mundo es la noche misma que los personajes miran, buscando, esperando el secreto. Desde arriba también el cielo, la noche, les devuelve la mirada. “Yo venía desde lejos, y había pasado por infinitas clases de agujeros, galaxias y espirales, en donde todo es simple oscuridad”. Sabemos que la noche también estuvo mirando a los personajes porque el último cuento, “El lugar en el que estoy cayendo”, es narrado por el meteorito y, en su relato de lo que ocurre en la Tierra mientras él se acerca, podemos adivinar algunas historias que ya conocimos en los cuentos anteriores.
Así como en el universo de El lugar en el que estoy cayendo parece haber una contemporaneidad o sincronicidad entre pasado, presente y futuro, en este último cuento, si bien el narrador –el meteorito– es protagonista, su posición privilegiada (el cielo) y su capacidad de destruirlo todo (igual que un dios omnipotente) lo convierte a la vez en un narrador omnisciente que puede verlo todo y saberlo todo.
Si, por un lado, en tanto la noche concluye el día, la oscuridad se convierte en los relatos en el momento del registro del fin, de la pérdida, de la cercanía o constatación de la muerte –tanto de los vínculos como de las personas–, por el otro, la noche revela para los personajes un yo más amplio y más secreto, que los obliga a registrar miedos y a reencontrarse con una intimidad más antigua. El meteorito cae, así, como la noche, con toda su amenaza de destrucción, pero a la vez, con su potencial de encuentro, con su promesa de reconciliación con una realidad secreta y milenaria. La penumbra es su tierra natal.
Fuente: Revista Rea.
 Autores de Concordia
Autores de Concordia