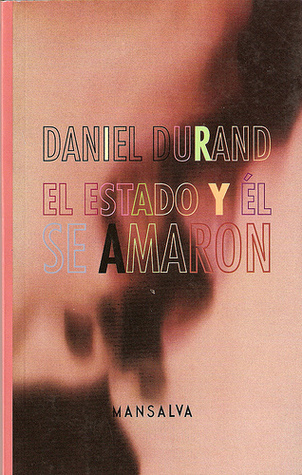 Este ensayo es una reescritura de un texto que escribí en enero de 2007, con motivo de la aparición de la antología de Daniel Durand: EL ESTADO Y ÉL SE AMARON (Mansalva, Buenos Aires, 2006), que incluye los siguientes libros: Segovia, Durand deberías estar escribiendo, Salto Grande, Inquina se apila, Vieja del agua, Cola de Alpargata, Marquina, Text jockey y Nueces mojadas en los pastizales. Deja afuera entonces libros muy significativos: La maleza que le crece, El terrible Kretch, El cielo de Boedo y Ruta de la inversión.
Este ensayo es una reescritura de un texto que escribí en enero de 2007, con motivo de la aparición de la antología de Daniel Durand: EL ESTADO Y ÉL SE AMARON (Mansalva, Buenos Aires, 2006), que incluye los siguientes libros: Segovia, Durand deberías estar escribiendo, Salto Grande, Inquina se apila, Vieja del agua, Cola de Alpargata, Marquina, Text jockey y Nueces mojadas en los pastizales. Deja afuera entonces libros muy significativos: La maleza que le crece, El terrible Kretch, El cielo de Boedo y Ruta de la inversión.
Ante todo, el título: EL ESTADO Y ÉL SE AMARON. Se trata de una conjunción imposible, una utopía creada por un poeta con una imaginación excesiva. En efecto, enseguida, uno se pregunta: ¿cuándo? ¿Cuándo el Estado, representado por nuestros gobiernos, se interesó por la literatura y lo que resulta aún más improbable, por la poesía, y aún imposible, por el poeta? Pero es todavía más que eso: se afirma –paradójicamente, hiperbólicamente- que se amaron y esa relación sólo pudo ocurrir, puede aún ocurrir, ocurre de hecho, en el caso de los poetas oficiales o de aquellos escritores que están al servicio del estado o son poetas-funcionarios, pero en este caso tampoco podría decirse que se amaron, sino que se usaron o establecieron un vínculo de necesidad mutua. La oración usada por el autor para abarcar su producción, niega la realidad, pero al mismo tiempo afirma un hecho inexistente y al hacerlo, nos lleva como lectores a imaginar esa posibilidad, como un deseo imposible, como algo que sólo puede ocurrir adentro del texto, porque –como ya sabemos-, la poesía siempre está hablando de otra cosa, de cómo podría ser el mundo si no fuera lo que es, aunque a veces no lo haga explícitamente, sino sólo a través del lenguaje usado para nombrarlo.
Ese recurso, el de la paradoja, es usado, constantemente, en la construcción de sus poemas. Un buen ejemplo es la serie “Durand deberías estar escribiendo…”, donde, a partir de una construcción sintáctica ingeniosa, escribe sobre aquello que se decía a sí mismo que no había escrito, con lo cual, en una vuelta de tuerca a la enumeración witmaniana, consigue escribir lo que dice no haber escrito todavía en el título del poema.
A diferencia de otros libros de Durand, como La maleza que le crece, donde exploró el neobarroco (tan afín a una época en la que los autores referenciales eran Lezama y sobre todo, Perlongher); de El Krech, donde hay un metalenguaje, pues allí los comics se transforman en poesía; de El cielo de Boedo, libro que demuestra cómo se puede escribir poesía sólo con buenas descripciones y de Ruta de la inversión, quizá el más clásico de sus libros; en El Estado y él se amaron, el acento está puesto en la narración. Y también en el yo del poeta. El libro es una especie de autobiografía narrada. Y digo especie, porque está en las antípodas de lo que normalmente consideramos dentro del género autobiográfico. Alguna vez alguien tendría que hacer un estudio de esta obra, considerando cómo aparece el “yo” de la escritura y cómo se relaciona éste con el “yo” del escritor, porque es sorprendente como Durand, acaso en esto, el único poeta argentino, logra variar de registro, de tono, entre un libro y otro, como si dijéramos, que escribe cada vez desde una percepción diferente, un poco como los heterónimos de Pessoa, pero más aún, porque en su obra el desafío es mayor (los libros aparecen firmados por el mismo autor).
Y ya que comparamos, permítaseme que cite un texto teórico de Fernando Pessoa, donde su semiheterónimo, Antonio Mora, sostiene: “La mayoría de la gente siente convencionalmente, aunque con la mayor sinceridad humana, pero no sienten con ninguna especie o grado de sinceridad intelectual, y ésa es la que importa en el poeta. Tanto es así que no creo que haya, en toda la ya larga historia de la poesía, más de cuatro o cinco poetas que hayan dicho lo que verdadera, y no sólo efectivamente, sentían”. Propongo agregar al entrerriano Daniel Durand a la lista del portugués. Difícilmente pueda encontrarse en la poesía argentina un grado de exposición biográfica como el que hay en este libro, en cuanto a no esconder nada, a no dejar nada sin decir, a confesar hasta lo inconfesable, el texto es único y muchas veces, de una sinceridad lacerante; la única vez que leí algo parecido fue en un largo poema de Pier Paolo Passolini.
La necesidad de cambiar de registro fue siempre la mayor obsesión estética del poeta: variar de un texto a otro, no quedarse en el mismo lugar, ser flexible a los cambios temporales, espaciales, personales, sociales, etc. Pero además, esto tiene que ver también con la necesidad de no repetirse. Por eso creo que esta característica dominante del estilo de Durand es uno de sus mayores logros. De ese modo, honra a la poesía argentina. Los poetas más grandes de la literatura se caracterizaron por no aceptar nunca las convenciones, no sólo sociales, sino lo que es más profundo y sintomático, las convenciones literarias. Por eso siempre buscaron hacerle decir a la lengua algo diferente a lo que dice normalmente, diferente incluso de lo que marca la tradición literaria, sobre todo sus valores más remanidos. Claro que a esta altura, esta actitud tiene otro antecedente, que es la tradición de la vanguardia, donde se inscribe esta obra. La vanguardia, que aquí, debe entenderse como un campo de experimentación permanente: del lenguaje, de los recursos literarios, de la creación de nuevos formatos, entre los que se pueden agregar los textos de “Text Jockey” y “Marquina”, algunos inventados a partir de un programa de computadora y que presentan una sintaxis alucinógena, la repetición tipo música minimal de “Carne es dinero”, análogo al inédito sobre Nietzsche; los guiones del “Cielo…”, todo esto alrededor de los dos temas centrales de la vida del autor y, por lo tanto, de estos poemas: el sexo y la muerte.
Hay, además, una negación a todo lo que pueda remitir a una lírica, por eso, la poesía de Durand no canta: cuenta o describe, formas, como se sabe, más asociadas tradicionalmente a la narrativa que a la poesía. Esa es otra de las apuestas de este libro: que los textos sigan funcionando como poemas, a pesar de haberles quitado la “musiquita” de las aliteraciones, anáforas y otros recursos rítmicos estándares (salvo algunas rimas parodiadas por un discurso bizarro) y de haber llevado el lenguaje a otra sonoridad: la de la lengua oral, un fraseo que proviene de la conversación diaria porteña, del habla de la época y de ciertos dichos y refranes propios de la zona de Entre Ríos, lugar de nacimiento del escritor , puntualmente Concordia, arcadia inexorablemente perdida. Así, en los poemas de “Salto Grande”, a través de un minucioso ejercicio de memoria emotiva, se recupera un espacio fundante para el poeta, abrevadero sin fin, motivación asimismo de la mítica “Vieja del agua”. Aparte del humor, de contener situaciones y personajes absolutamente hilarantes, estos textos se presentan como diferentes escenas del pasado que parece no haber terminado de transcurrir nunca, o, mejor dicho, esas escenas siguen ocurriendo ahora, porque una de las mejores maneras de hablar de lo que fue, es hacerlo desde el presente, con lo cual quedan para siempre fijadas en el poema, como una vieja fotografía que uno toma entre sus manos después de mucho tiempo. Pero el efecto de estos poemas es aún más potente, pequeños videoclips que cuentan con una precisión asombrosa lo ocurrido al autor que aún cuando aparece dentro del texto y muchas veces narra la historia, pareciera estar afuera, desde el lugar del espectador, como si ese fuera el punto de vista elegido para contarla, el del observador, aparte del hecho de que constantemente aparecen otros personajes, amigos del poeta, interactuando con él, amigos reales (como los del Juanele del “Gualeguay”) y otros completamente inventados, como Segovia mismo, lo que aporta una dimensión humana y una fuerza expresiva mayor al material.
”Salto Grande”, “Vieja del agua”, junto con el hit de los 90’, “Segovia”, son los más autobiográficos del libro, aunque en este último se deslizan versos autorreferenciales, como el primero: “Y si viene Segovia y termina con el arte y la muerte” ó “la poesía todavía no existe/nunca va a haber literatura”, versos que en su imposibilidad o falsedad remiten a la experiencia personal del autor. Reafirman lo que sosteníamos al principio: El texto inventa su propia realidad, como el mismo autor reconoce en una de las ars-poéticas del libro (Marquina…): “no dejés que la realidad destruya tus papeles, cambiá la realidad para que se parezca a lo que escribís”. Y aquí llegamos, a otra cuestión central. A Durand no le importa contradecirse, porque como Whitman, sabe que contiene multitudes y porque además uno no es el mismo todo el tiempo. Esto está expresado claramente en un poema de “Marquina”: “nunca leí un buen poema…excepto el Libro V del Paterson de Williams…eso ahora que recién me levanto...”, es decir ninguna cosa puede afirmarse en un sentido absoluto, la realidad, los juicios y uno mismo van cambiando constantemente, y si no, hay que hacer la salvedad correspondiente, como la citada más arriba. En el fondo, no hay nada en lo que creer, ninguna certeza, ninguna fe, y a este escepticismo radical sólo es posible escapar, algunas veces (no siempre), a través de la poesía y sobre todo, a través de la mujer, entendida como puente, objeto de deseo u orificio: “que me gusta/la poesía/ y Élida” …”puta!/vení que te vamos a llenar/ el culo de libros!!!(Segovia), “mi verga se encajó justa/ en la concha de Sandé” (“Coletazos”, de Vieja del agua)…”Para perderte a vos Mary,/tuve que jurarte mil/veces que te amaba”, pero también, en otros momentos: “No veo brillar ninguna bisagra de acero, estoy lejos y nada me une a lo que ya no veo”.
Antecedentes: Pessoa, del que además de la paradoja, parece haber heredado el Sensacionismo; Perlongher, además de su etapa neobarroca, por cierta promiscuidad innata y por cierto apego a seres marginales: negras (no rubias), chinas, japonesas o coreanas (no occidentales), peruanas o bolivianas (no europeas), y sobre todo, la poesía inglesa, en cuanto cierta manera de percibir la naturaleza y de establecer analogías entre el mundo natural y el humano, entre los objetos y el hombre, pero como suele suceder casi siempre con cualquier afirmación de este tipo (y de cualquier otra que parezca sentar una verdad más o menos inmutable sobre la obra del autor), este antecedente es negado por el mismo poeta, en “Belleza me canso y te bardeo” (uno de los poemas nuevos agregados a Segovia), donde en la negación, se niega a sí mismo, porque la poesía de Durand, en sus mejores momentos, está muy cerca de esa estética: Eliot, Williams, y otros más cercanos en el tiempo: Delmore Schwartz , Peter Ackroyd (a quienes tradujo), Philip Larkin (por su escepticismo radical), etc.; y de la imagen, tal como la entendían los poetas chinos o japoneses. Entonces, lo que el poema niega es pertenecer a esa alta literatura a la que sin duda el autor pertenece, por más que pretenda ser popular y suburbano y hacerse cargo de la poesía “baja” y estar del lado de los “negros” y tomar vino resero, en vez de un Rutini. Por supuesto que lo hace en solfa (y es justamente esa posibilidad de la risa, de la chanza, de la parodia, lo que revela que el autor pertenece a la clase media, y desde ése lugar escribe (como no podría ser de otra manera), porque muchas veces, cuando la cosa podría ponerse seria y daría para una afirmación inequívoca, utiliza el recurso del humor para evitar el encasillamiento que tal afirmación acarrearía, como si quisiera decirnos que la verdad se mueve, se corre siempre de lugar cuando parece que uno la alcanza. Si hay otra obsesión en Durand, aparte de su aspiración de absorber todas las estéticas, es la de no profesar ninguna en particular, cada una de ellas le son útiles para la escritura de un texto, pero el texto siguiente, puede contradecir el anterior, así que es más acertado no adherir a ninguna estética, salvo a la propia, que está hecha de todas y de ninguna a la vez. Pero esta nueva contradicción es sólo aparente: Durand se siente parte de ambos círculos -el culto y el popular- y por eso tuvo algunos discípulos como Cucurto, que en realidad parece ser uno de sus heterónimos (uno de los peores, eso sí) - como Rafael Pedraza e Inés Graciano- y al mismo tiempo el que ha llevado más lejos su espíritu bizarro, escatológico y popular; y más jóvenes como Francisco Bittar, entre muchos otros escritores que guió, protegió y contribuyó a formar. Esto también habla a las claras de la generosidad con que el poeta ha abierto su casa y su biblioteca a todos los que de una u otra manera nos sentimos sus deudores y creo que esto hay que decirlo de una vez, porque fue así y porque su morada muchas veces se transformó en la cocina de la nueva poesía argentina, sobre todo en los años 90’, cuando realizó junto a José Villa, Mario Varela y Melissa Bendersky esa colección emblemática que es “Ediciones del diego”, sino me equivoco la primera editorial de poetas autogestionada –libritos con un formato no convencional-, que surgió como alternativa a las existentes: Último reino y Libros de tierra firme. Creo que Vox salió un tiempito después, lo mismo que Siesta.
Igualmente prefiero creer que Durand es un poeta culto, mucho más culto de lo que él mismo pretende y no un poeta popular, a la manera de un Edwards o coloquial e hiperrealista, a la manera de un Casas, y obviamente tampoco es lírico como Villa. Es cierto, todo esto está resumido en Segovia y ambos registros conviven: “Por el ojo del choto/ lo veo todo roto”, pero también: “La luz crece a medida que se sube en el aire,/es una noche brillosa,/está seguramente, por lo blanca, la luna dorándose en el sol”, aunque para escribir estos últimos versos hace falta una percepción diferente, que en la poesía popular suele estar ausente. En todo caso, Durand se hace el bizarro, y adopta ese tono como podría adoptar cualquier otro, cuando quiere dinamitar el lenguaje poético establecido, cuando cuestiona radicalmente el concepto que habitualmente tenemos de la “belleza”, como lo hace con el controvertido “Gelman asesino”, o en “La Lejandra” (donde imita el habla de marginales de la calle) o en la mayoría de sus textos, que aunque no tan extremos, siempre son provocativos y aportan una nueva mirada sobre las cosas. De hecho, es muy afecto a la “ars combinatoria”, a la manera de Perec y quisiera estar ubicado entre Francis Ponge y Jules Laforgue (según él mismo lo afirma en un poema de “El cielo de Boedo”), como si permanentemente quisiera estar en un lugar imposible y barajar y dar de nuevo todas las palabras, toda su herencia poética.
También hay que decir que Durand, de esta actitud hizo una ideología: en su rechazo a los circuitos oficiales, como el Diario de Poesía, en su negativa a ser incluido en la Antología de poesía argentina de Arturo Carrera, “Monstruos”, en su no pertenencia al mainstream tipo “Casa de la poesía” y otros ámbitos similares, e inclusive en su silencio que duró algunos años, puede leerse una manera de posicionarse frente a la literatura, frente al ambiente, que dio sus frutos, puesto que el autor ha ganado -de ese modo- un espacio, que se construyó a sí mismo, a partir de la sustracción y de la provocación.
Volviendo a los textos: la provocación no tiene en sí nada de soez en esta poesía, especialmente cuando no hay términos soeces, entonces resulta más efectiva como “arma cargada de futuro”: “El poema perfecto no necesita lector”. Porque también está la provocación del uso de las “malas” palabras o palabras malas, que no tienen prestigio literario y supuestamente no deberían ser usadas. Quiero decir que en algunos poemas están perfectamente usadas, pero a veces parecen excesivas yo facilongas -no transgresoras. Para decirlo en términos académicos: Demasiado “coginche”. Enumero: coger, pija, verga, concha, paja, choto, guasca, polvo, leche, poronga, chingo, ojete y otros términos similares e ideas afines. Quedaría por determinar si realmente son necesarias o imprescindibles en todos los casos (en El Cielo de Boedo y en Ruta de la inversión, están casi ausentes). La palabra luciérnaga no es lo mismo que la palabra pija, por más que una esté gastada y la otra parezca transgresora o prohibida; la prueba es que un texto de Marquina empieza equiparándolas, para legitimar su uso en el verso final. Pareciera que el autor si no afirmaba en el primer verso, que las luciérnagas son una pija en cualquier poema, nunca hubiera podido usar la palabra luciérnagas en el último verso, que justifica el texto: las putas de este barrio, luciérnagas de febrero. Uno podría pensar que el uso de estas palabras está determinado, en cada caso, por el contexto, pero no puedo dejar de señalar que siempre habría otra manera de decir lo que se dice, no por una moral trasnochada que impediría usarlas, sino porque son palabras que también están gastadas, por el uso vulgar y pedestre y porque ésa parece ser la salida más fácil:
“La luna sale detrás de unas lonas lisas,
el paisaje, oh…amigos míos…es una pija!” (Inquina se apila)
Aquí la palabra “pija” aparte de completar una fácil rima asonante, desacraliza no sólo la poesía del paisaje, sino al poeta de la naturaleza por excelencia, que es Juanele Ortiz, y para colmo, lo hace citándolo, pues el vocativo usado era propio de su poesía. No es sólo la procacidad en sí misma, sino que parece irrumpir en un lugar inadecuado, puesto que el texto, al igual que todos los otros que aparecen en este libro, no se presenta como pornográfico, erótico, escatológico, bizarro o paródico. En fin, creo que hay cierta gratuidad en esos regodeos. Es cierto que al principio provocan risa y se los festeja como una boutade, que seguramente pueda seguir siendo celebrada en una lectura oral (muchos de estos poemas parecen haber sido escritos para ser recitados, forma de comunicación en la que el autor es muy expresivo; y al mismo tiempo, como sabemos, la poesía oral termina siendo un arte más efímero que la poesía escrita); pero luego en una lectura atenta y detenida, los versos no se sostienen, aunque por suerte sí lo haga el poema. En el mismo texto citado hay una excelente reflexión, Ah…/si pensara, si yo pudiese pensar me hubiera gustado/ser un pensador, un gran pensador de mi casa,/ de mi barrio, toda la sustancia que simplifica las tardes de Balva/en cuatro palabras de un plumazo,/un pensador de estos tiempos,/que ya no hay más…” , que asocio inmediatamente con Alberto Caeiro, porque usa el mismo procedimiento de Pessoa, dice lo que no hace, dice que no piensa, pero ese poema es uno de los más reflexivos del libro. Evidentemente, la paradoja es uno de los recursos retóricos más usados por Durand. Las cosas de las que se habla y que se narran nunca son como en la realidad, sino que están transformadas por el lenguaje y a veces parecen estar en las antípodas.
El libro termina con un poema que no podría estar ubicado en otro lugar del libro, porque “Nueces mojadas en los pastizales” es un texto clave en la obra de Durand y uno de sus mejores poemas. Aquí lo que se cuenta ya ha abandonado la anécdota: el episodio de la muerte de su madre forma parte del texto y es curioso cómo este hecho desolador también motivó otro de los grandes poemas del autor, hablo del poema “Malabarismo” (del libro “Ruta de la Inversión”). En “Nueces…” se habla reiteradamente de esta circunstancia a lo largo de los versos y en diferentes estrofas y también se habla de la escritura, de la vanidad y obsesiones del escritor, del efecto del poema, de la belleza inútil frente a la muerte, y todo esto escrito como en un contrapunto permanente, entre la muerte (circunstancias y objetos que ya no están y de los que el poeta parece despedirse para siempre) y la vida (asumida como una toma de conciencia de sí mismo), con imágenes muy diáfanas y potentes. La escritura del poema agota los recursos retóricos del poeta y es un compendio de todos ellos: la descripción, la narración, la epístola, los refranes, las tres voces de las que habla Eliot, el uso de formas ensayísticas o aforísticas. Y algunas ideas que quedan reverberando luego de ser leídas y resuenan como verdades: “la muerte vino primero a matar la religión…Cuanto más malo es un texto más lectores necesita…”
Pocas veces nos hemos conmovido tanto con un poema, pocas veces la poesía ha estado tan cerca de hacernos sentir esa fragilidad que significa estar vivos, versos que confiesan una actitud vital extrema: “corazón o cero son las dos únicas variantes”, “Nada cambiará. Nadie producirá”; versos exasperados que cuestionan la validez de la comunicación artística: “me gustaría escribirme libros,/publicármelos y regalármelos,/que me calmen y nunca/tener ganas de mostrárselos a nadie” ; versos que en su desgarro existencial pueden ser leídos como una respuesta Alvaro de Campos de Tabaquería: “Ahora no lo quiero/no quiero ese poder pequeño montado/en mi apellido, no voy a corcovear, /no quiero apellido, no quisiera/ querer”. Pero más allá de los antecedentes, hay en este poema un tono personal, eficaz, intenso, contundente y que presenta el valor de la verdad de la experiencia, real en este caso, porque todo lo que aquí se cuenta ocurrió y fue experimentado y luego transfigurado por el lenguaje: “dije que: -las ramas arqueadas del helecho tienen movimientos afectivos”.
Efectivamente: Las comas parecen pescaditos y todos estamos solos en el fondo del río, pero a veces, un poema nos rescata, o un amigo, o una mujer que es casi como decir la poesía misma. Después de este libro, nuestro autor eligió otra vez el silencio. Parece haber dicho todo lo que tenía para decir, sin embargo, nada es lo que parece solamente. Escribir un poema después de haber escrito “Nueces…” implicaba, implica, todavía, un gran desafío. Pero creo que Daniel Durand, más allá de su aislamiento, de su desencanto con el ambiente, de su jovial espíritu rebelde, tiene con qué. Ya se le ocurrirán nuevas aventuras para la poesía argentina. Ya está, ya tuvimos demasiado silencio –casi diez años!-, esperamos demasiado: ahora sí, de verdad, bastaaaaaa: ¡Durand deberías estar escribiendo!
Concordia, abril de 2015
 Autores de Concordia
Autores de Concordia