1. Un poema de infancias
Hay algo en este poema profundamente enraizado en la infancia, en el deslumbramiento de la infancia ante la naturaleza, ante la magia de la naturaleza. El poema empieza con una evocación velada a este universo, a las ocupaciones de un niño que vive en el campo a orillas de un río buscando nidos de pájaros, haciendo navegar «balsas de hojitas», recogiendo tesoros que luego guarda en una caja. Esa caja de greda a la que retorna el genio del río cuando baje la creciente. Un niño que regresa a casa de sus excursiones aventureras con la boca llena de pimientas… Es desde este andén de la infancia que el poeta observa la bajada de las aguas. Infancia en la que hay cosas y sensaciones que se fijan para siempre, que nos acompañan a lo largo de la vida. Dicha alusión al mundo infantil se repite de diversas maneras en el poema, por ejemplo con el verso que dice «las palabras serán piedritas de colores en la orilla» y se vislumbra en las «hadas fluviales» así como en la referencia a las letanías de las madres biguá, crespín, iguana… las tetas del capibara… y luego, al recordarle al río su condición de hijo único (en la que habría tanto que descifrar)… También podemos verlo en el «volcán con palitos de la hormiga» una descripción que pareciera rememorar la infancia… y ¿no es la infancia donde comienza el vuelo? Acaso la poesía no precisa, a veces, bajar a las riberas de la infancia, donde se preserva la naturaleza mágica de las cosas, donde las palabras son piedritas de colores? ¿No son ellas le tesoro del poeta que le permite alzarse con las cosas que lo han deslumbrado?
2.Un poema subacuático
El poema está escrito bajo las aguas, es un poema sumergido por las aguas crecidas, fuera de su cauce, del Gualeguay, que han puesto el paisaje y la vida agreste entre paréntesis, como si de un invierno se tratara, como si la inundación fuera el tiempo del sueño para la naturaleza. El poeta invoca el retorno del paisaje habitual, por ahora invisible. Es un sueño, los elementos descritos son figuras de un sueño, y la cualidad de las imágenes, llamémoslas oníricas, refuerzan esta idea. Las palabras yacen aún en el fango de la ribera oculta, su silencio es el mismo de los animales, solo volverán al tiempo que volverán las « letanías» (de la) madre biguá, la madre crespín, la madre iguana y todas las madrecitas…» Cuando haya que secarse al sol y la «capibara sacuda el barro de sus tetas». Un poema sotto voce, como el descenso lento de las aguas… Un poema apareado al silencio.
3. Un poema futuro (estados del verbo)
Un modo verbal domina el poema: el subjuntivo, el modo del suspenso, de la latencia, del deseo y la esperanza, con el verso que da al poema su estructura anafórica… «Cuando baje el Gualeguay…» pero que también tiene valor de futuro en la frase principal, cuando evoca lo ansiado, lo que vendrá, pues se trata de un retorno, de algo conocido, primaveral, que el poeta puede nombrar por haberlo visto y vivido: su entorno más familiar: «cuando todo huela a leche de tases…». Por otra parte el mismísimo futuro simple del indicativo, supeditado al instante esperado e ineluctable, y en el cual el poeta hace presencia. Veamos: en el poema solo hay tres verbos en futuro : «las palabras serán piedritas de colores», «veré el volcán con palitos de hormiga», «iré a leer los ideogramas de las garzas». Dos de ellos hacen mención explícita de la tarea poética y afirman la presencia ‘futura’ del poeta, cuando los signos ansiados aparezcan como las piedritas de colores, cuando pueda ver el hormiguero, cuando la lectura de «los ideogramas de las garzas» sea posible… y el poeta integre de nuevo el paisaje admirado; sin embargo el poeta no dice, como podría esperarse, que cantará, que va a apropiarse de aquellas piedrecillas, no, el poeta leerá los ideogramas impresos en la ribera por las garzas, su tarea es, aunque segura, muchísimo más modesta y noble, la de un intérprete, que permite constatar, tan solo, el regreso del paisaje a su esplendor, a su naturaleza, y de descifrar no sabemos qué mensaje… la poesía está en suspenso.
Por último, están los tres verbos en presente del indicativo, podríamos decir en el presente de lo eterno al final del poema
«La canción que termina donde comienza el vuelo/ y las garzas son garzas para siempre». Aquí tenemos lo imperecedero, lo inmanente incluso, de alguna forma fuera del tiempo por su capacidad para retornar, su capacidad ‘fenixia’, aquello que simplemente no por estar bajo las aguas desaparece. Que ‘es’, simplemente, como lo subraya el último verbo y la locución adverbial, más allá de todo, más allá de la palabra.
Un presente y un futuro posibles por el pasado, es decir todo lo que aparece en el poema que existe bajo el agua, y ha existido, como atestigua el poeta. Lo que antes era y será, lo que es y siempre ha sido. Lo que ha quedado en las palabras.
4. La canción
Hace mención el poema de una canción, esencial, lo que puede ser una autorreferencia. Es un verso que lo estructura, junto con la anáfora.
«las notas de la canción que termina donde comienza el vuelo» en la quinta estrofa, «la canción que termina donde comienza el vuelo» en la última estrofa, antes del aislado verso final.
La primera vez no hay rastro del poeta. Solo las garzas cifrando en el pentagrama de arcilla morada las notas de una canción que se terminará cuando alcen el vuelo. Notemos que las garzas escriben con sus patas las notas, no con su graznido. Y por ahora, a diferencia de la repetición del verso al final del poema, son tan solo las notas, no todavía la canción… hay una elaboración, que no deja de remitir al trabajo poético y, obviamente, al poema mismo.
Este verso cobra una nueva dimensión al ser repetido en el cierre del poema pues, primero, tenemos ya ‘la totalidad’ de la canción (y en efecto estamos al final del poema), pero este vuelo es, ahora, mucho más que el vuelo de las garzas. Es también el fin de la crecida, el resurgimiento del paisaje en el que las cosas ‘son’ sencilla y plenamente, en el que las garzas «son garzas para siempre». Esto hace que el poema deje de ser necesario, la palabra ya no se necesitará para evocar los nidales ateridos, el aguaribay, los sauces, las vacas, las canoas, el eco de los remos, el sarandí, la biguá, el crespín, la iguana, la capibara, el guazuncho, los pisingallos, el olor a lana mojada, a jabones del aire, a ‘leña verde de trapitos colgados’… Todo eso ‘será’ como el vuelo de las garzas, y todo eso será la canción misma, no la de las palabras, que termina aquí. La naturaleza es el canto, nos dice Federik, que ha utilizado las piedritas de colores recogidas en el sepia de las orillas para invocarla, para hacerla surgir primero en las palabras, mientras el Gualeguay baja y cada una de las cosas evocadas surjan de nuevo, después de su estadía bajo las aguas. ¿Otra prueba de que la naturaleza es el texto mismo, la letra de la canción? «cuando recobren su sintaxis las urdimbres del sauce»… La crecida desordena la sintaxis consagrada, perturba la urdimbre básica del sauce donde vendrá a trenzarse de nuevo la trama de los nidos, las aves, los insectos cuando baje el Gualeguay… es, por ahora, otro texto el que se lee, quizás más difícil, más impenetrable…
5. Un poema silencio
El poema de Miguel Angel Federik es puro silencio. Evoca lo invisible, lo que no es aún, lo que se dice a sí mismo y por lo tanto puede prescindir de la palabra, porque tiene su propio lenguaje, como las garzas con su vuelo o con sus patas silenciosas (lejana reminiscencia del poema de Neruda : «para que tú me oigas mis palabras se adelgazan como las huellas de las gaviotas en la playa») que escriben la canción. Es un poema del silencio porque está escrito bajo el agua sobre un paisaje bajo el agua. Un poema silencio porque cuando el paisaje resurja las palabras estarán de más, dejando todo el espacio y el tiempo para la contemplación.
Sin duda el poeta ha aprendido del paisaje, del silencio del paisaje, por eso su poema carece de grandilocuencia, la lectura lo va descendiendo al ritmo de las aguas que bajan. El paisaje del Gualeguay tiene mucho que decir y lo dice de mil maneras para quien sabe ‘escucharlo’, pero jamás con palabras. El verdadero poeta es aquel capaz de descifrar la canción aunque sabe que no puede interpretarla.
6. Un hombre, un río
El final del poema, que retoma la subordenada anafórica pero eliminando el sujeto expreso, crea una ambigüedad magnífica. ¿Es aún al Gualeguay que el poema se refiere? ¿De quién se trata, dado que la primera y la tercera persona comparten la misma desinencia? El poeta-testigo ha aparecido desde la penúltima estrofa (veré, iré), él también bajará cuando las aguas bajen… en un movimiento paralelo al río, quizás en busca de las palabras, quizás en busca del paisaje añorado… Como el río, a través de la ambigüedad verbal comprendemos por un lado la esperanza del poeta ansioso de ver resurgir su paisaje, pero, por otro, ya no sabemos si poeta y río y las aguas del poema que el lector ha sentido bajar verso a verso no forman sino un solo espejismo.
7. Se me antoja, esta mañana, después de leer una vez más el poema, que el verso repetido, con la fuerza del topónimo lengua-guaraní, que incluye en su intimidad una repetición, es como esos pequeños, efímeros remolinos que se forman en la corriente de los ríos…
Habría mucho más que decir sobre este poema inagotable, y, felizmente, cada lectura abre nuevos caminos.
París, 2025.
LEONARDO TORRES LONDOÑO nació en Bogotá, en 1959. Vive en Francia donde ha sido profesor. Ha publicado «El beso del arcángel» (Caracas, OT editores) escrito al alimón con la poeta venezolana Ana María Hurtado, y «Las brújulas rotas» (Bogotá, Taller de edición Rocca).
***
Cuando baje el Gualeguay,
cuando deje de cortejar nidales ateridos
y regrese entre balsas de hojitas a su caja de greda;
cuando baje el Gualeguay,
cuando vuelva del aguaribay y las lagunas,
la boca llena de pimientas y de oros del celaje;
cuando vuelva el azul al ojo de las vacas
y el moscardón verifique con el sonar de sus bajos
el sepia lento de sus barrancas curvas,
cuando baje el Gualeguay;
cuando recobren su sintaxis las urdimbres del sauce
las palabras serán piedritas de colores en la orilla.
Cuando música y eco de palas de remos
de canoas invisibles reverberen entre vapores y colinas,
cuando baje el Gualeguay.
Cuando baje el Gualeguay
y las garzas impriman en arcilla morada
las notas de la canción que termina
donde comienza el vuelo; cuando el sarandí abanique las faldas de las hadas fluviales
y ensayen sus letanías la madre biguá,
la madre crespín, la madre iguana
y todas las madrecitas de la ribera aparecida,
cuando baje el Gualeguay;
cuando la capibara sacuda el barro de sus tetas
y el río huela a pisingallos y azufre
con la orquesta en su punto, con el agua en su flecha;
cuando baje el Gualeguay
y yeguas de cobre bañadas en rocío
retocen entre perros de luz y palmares de hondura;
cuando baje el Gualeguay,
cuando olvide de su condición de hijo único
y por leguas de niebla levite
ante el piadoso bisbiseo de los desamparos;
cuando todo huela a leche de tases,
a piel de guazuncho, a lana mojada, a boga con luna,
a jabones del aire, a leña verde de trapos colgados
Cuando baje el Gualeguay,
veré el volcán con palitos de la hormiga,
las ruinas del mandala de las arañas del monte,
el ay de las criaturas ahogadas en la luz y en el aire.
Cuando baje el Gualeguay,
iré a leer los ideogramas de las garzas, la canción que termina donde comienza el vuelo
y las garzas son garzas para siempre;
cuando baje.
Miguel Ángel Federik
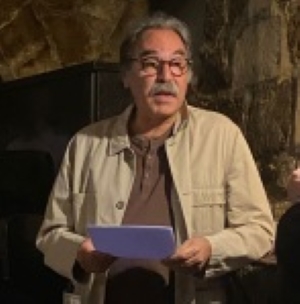
 Autores de Concordia
Autores de Concordia